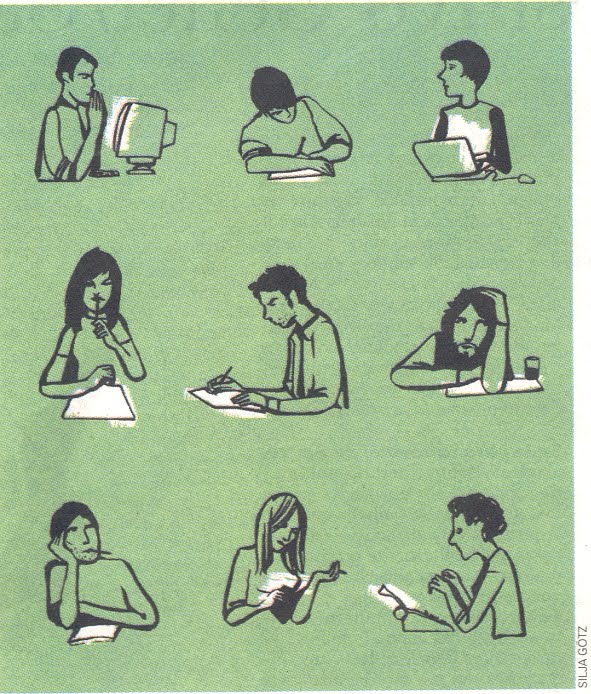| Ilustración de Milo Winter de Vinte mil leguas de viaxe submarina |
Pero quizás siempre ha sido así. Yo reparé en que la mayor parte de los
libros que leía habían sido traducidos por alguien casi tan tardíamente como en
que las películas tenían un director. Llevo toda la vida agradeciendo el efecto
que tuvieron sobre mi imaginación y mi vocación las novelas de Julio Verne —no
me acostumbro a escribir Jules—, pero nunca he pensado en las personas casi
siempre anónimas que las traducían, seguramente con muy escaso beneficio, para
las editoriales Bruguera, Sopena o Molino. La primera vez que supe el nombre de
uno de los traductores de Verne fue cuando en los años de avaricia lectora de
la universidad encontré las nuevas traducciones de algunas de sus mejores
novelas que Alianza encargó a Miguel Salabert, que también tradujo de nuevo por
aquellos años La educación sentimental y Madame Bovary. Pero quién habría traducido para mí sin
que yo lo supiera El conde de Montecristo, o el Diario de
Daniel o Papillon o Sinuhé el egipcio, por no ponernos exquisitos en el
recuento de lecturas, o aquellas páginas de La peste que me parecía adecuado
llenar de frases subrayadas, quizás con la esperanza de que alguien (del sexo
femenino preferiblemente) tomara nota admirativa de mi agudeza intelectual.
Un amigo editor y poeta muy querido y monstruosamente sabio me aseguraba
hace poco que ha decidido dejar de leer traducciones, porque ha llegado a la
convicción de que le compensa más concentrarse en las literaturas de lenguas
que ya conoce. Como en su caso éstas incluyen, que yo sepa, el castellano, el
catalán, el francés, el alemán, el italiano, el latín y el inglés, tengo la
impresión de que mi amigo no es muy representativo. Los demás, en mayor o menor
medida, necesitamos la mediación continua de los traductores, y es un indicio
de nuestra creciente penuria intelectual que en estos tiempos de abaratamientos
y recortes se note tanto la baja consideración del oficio, la poca recompensa
que obtienen los mejores y la prisa o el descuido con que se dejan pasar
traducciones mediocres o directamente inaceptables. Curiosamente, también la
mala traducción tiene sus admiradores, y su influencia literaria: cada vez más
encuentra uno artículos de periódico e incluso páginas de novelas que están
escritos como si fueran traducciones inexpertas del inglés, o incluso atroces
doblajes de películas. Se ve que por los caminos de la ignorancia y el
papanatismo estamos volviendo a los tiempos de mi adolescencia, cuando las
estrellas del pop autóctono no tenían idea de inglés pero afectaban un acento
americano al cantar en español.
Quien más depende del traductor, claro, es
el escritor mismo. Eres en otra lengua exactamente lo que tu traductor haga de
ti. En la mayor parte de los casos, y salvo ese amigo mío políglota que bien
puede saber más lenguas de las que yo creo, o haber aprendido alguna más desde
la última vez que hablé con él por teléfono (quizás tenga todavía más capacidad
de hablar por teléfono que de aprender idiomas), uno está entregado de pies y
manos: un día recibes un libro que debe de ser tuyo porque está tu nombre en la
portada, y quizás tu foto en la solapa, pero eso que seguramente se parecerá
mucho a lo que tú escribiste hace tiempo es del todo indescifrable, a veces
tanto como si estuviera escrito en los caracteres de una antigua lengua
extinguida. Hace falta un acto de fe: si uno sabe cuántas veces ha disfrutado,
ha aprendido, se ha emocionado, leyendo traducciones del ruso o del japonés, o
del hebreo, o del griego, cabe perfectamente la posibilidad de que ahora suceda
el efecto inverso. Gracias al traductor ocurrirá un prodigio: lo que tú has
escrito resonará en la conciencia de alguien en una lengua del todo ajena a ti,
en lugares del mundo en los que no vas a estar nunca. Personas que te parecen
tan ajenas como habitantes de la Luna resulta que son casi exactamente como tú.
Puedo atestiguar que casi cada día, por ejemplo, Elvira Lindo recibe desde Irán
cartas de lectores adolescentes y jóvenes que se han vuelto adictos a las
aventuras de Manolito Gafotas en farsi. Lo más singular, sin dejar de serlo,
resulta ser inteligible en casi cualquier parte. Algo se pierde siempre hasta
en la mejor traducción, pero también se gana algo, o se fortalece algo, quizás
el núcleo de universalidad que hay siempre en la literatura.
Durante un par de días, en Ámsterdam, he convivido con un grupo de
traductores de mis libros: al holandés, al francés, al alemán. Algunos, de tanto
trabajar conmigo durante años, ya eran amigos míos: Philippe Bataillon, Willi
Zurbrüggen; a los demás los he ido conociendo estos días: Jacqueline Hulst,
Ester van Buuren, Adri Boon, Erik Coenen, Frieda Kleinjan-van Braam, Tineke
Hillegers-Zijlmans. Un mismo libro se vuelve otro ligeramente distinto en la
imaginación de cada lector: pero esa multiplicación, esa metamorfosis, es más
acentuada aún en el caso de cada traductor. El traductor es el lector máximo,
el lector tan completo que acaba escribiendo palabra por palabra el libro que
lee. Él o ella es quien detecta los errores y los descuidos que el autor no vio
y los editores no corrigieron. Él se ve forzado a medir el peso y el sentido de
cada palabra con mucho más escrúpulo que el novelista mismo. Willi Zurbrüggen
utilizó un término musical para hablar de su trabajo: lo que más se parece a
una traducción, sobre todo entre lenguas tan distintas como el español y el
alemán, es la transcripción de una pieza musical.
Escuchaba hablar a estas personas, tan distintas entre sí, tan iguales en
su devoción por el trabajo que hacen, y sentía gratitud y algo de
remordimiento: una palabra que yo elegí por azar o instinto, una frase a la que
dediqué tal vez unos minutos, les han podido causar horas o días de desvelo.
Aprender sobre los límites de lo que puede ser traducido lo hace a uno más
consciente de que también hay límites a lo que las palabras mismas pueden
decir.
texto publicado en el país - babelia, 29.09.2012